SINIESTRO, OBSCENO Y BELLO
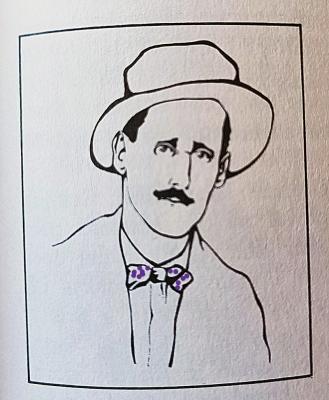
Sobre "Circe", capítulo 15 del Ulises de Joyce
Daniel J. Boorstin, historiador y director que fue de la Biblioteca del Congreso de Usamérica, describe la literatura de la primera mitad del siglo XX como "literatura de la perplejidad". Los dioses han huido y el vacío que han dejado, profetizado por Nietzsche, se ha convertido en un recurso para el arte. No hay mal que por bien no venga. O la expresión de tal perplejidad es prueba de la extraordinaria capacidad humana para sacar provecho de la nada (o del nihilismo) y de la desesperanza ante un destino incierto. Tal vacío o nadismo puede sintomatizar también en angustia existencial... Camus expresó esta situación en El mito de Sísifo (1942), un año después de la muerte de James Joyce:
"En un universo súbitamente despojado de ilusiones y luces, el hombre se siente ajeno, extraño. Su exilio no tiene remedio, ya que no tiene memoria de un hogar perdido ni esperanza de una tierra prometida. Este divorcio entre el hombre y la vida, entre el actor y su escenario, es justamente el sentimiento del absurdo".
Uno de los maestros indiscutibles del sentido del absurdo, quiero decir de su representación teatral, será Samuel Beckett (1906-1989), amigo íntimo de James Joyce. Entre ambos –explica Boorstin– se creó una relación prodigiosa y tácita. Al parecer intercambiaban silencios y conversaciones, sumidos en la tristeza. La infeliz hija de Joyce, Lucía, se prendó de Beckett, quien la llevó a restaurantes y al teatro, aunque al final tuvo que decirle que cuando iba a su apartamento era sólo para ver a su padre. Más tarde pidió disculpas a la importante mecenas Peggy Guggenheim por no haber podido enamorarse de Lucía.
La perplejidad dura todavía. Desde la perplejidad es el título de la obra más original del filósofo Javier Muguerza. Joyce dio forma teatral y en gran medida "absurda" al decimoquinto capítulo de su Ulises (1922). Su escenario es Nighttown, el barrio rojo de Dublin. El capítulo lleva el alias de "Circe" en honor a la célebre maga de la Odisea homérica. El escritor convierte la atmósfera de lupanar en plató de sueños, apariciones tétricas, alucinaciones perversas, fantasías sexuales, delirios sadomasoquistas y automatismos psíquicos.
A la vista de este capítulo no extraña que los surrealistas idolatraran a Joyce, su expresionismo surreal, su "stream of consciousness", esa corriente de conciencia y esos monólogos interiores de su principal protagonista, Leopoldo Bloom, que hicieron época en la historia de la literatura, aunque el recurso del monólogo interior ya usado por Édouard Dujardin en su novela Han cortado los laureles (1887) y Azorín también lo usó en La voluntad (1902), aunque alcanzará su auge y cima en la obra de Joyce y de Virginia Woolf.
Como se sabe, la novela de Joyce es el relato de un día, 16 de junio, en el Dublín de 1904, que algunos críticos quieren ver como símbolo de la actividad (¿trivial, banal?) del hombre en el mundo moderno. Salman Rushdie consideró el Ulises una revelación y destaca cómo Joyce construyó un universo a partir de un grano de arena. Fue precisamente en 1904 cuando el irlandés marchó a Trieste para enseñar inglés, con Nora Barnacle, una muchacha sin estudios ni interés por la literatura, pero a la que el escritor apreciaba por su vitalidad e instinto natural. Se casaron en 1931 y tuvieron dos hijos. Sus vidas fueron duras, con escaseces económicas, dificultad para publicar y refugio en la bebida. Durante sus últimos años, Joyce perdía la vista, su hija sufría trastornos mentales y sus amigos tuvieron que ayudarle para poder salir adelante hasta su muerte en Zurich a principios de enero de 1941.
"Circe" es el capítulo más extenso del Ulises y puede leerse como microcosmos de toda la novela, porque aquí aparecen todos los fantasmas que atormentan u obsesionan a Stephen Dedalus, alterego de Joyce, y al judío irlandés, convertido al cristianismo, Leopoldo Bloom, que puede también interpretarse como un heterónimo del autor. Los espectros de la memoria de ambos danzan en el tablado de "Circe" al ritmo de ansiedades sexuales, diríamos que muy freudianamente.
Podría decirse que Joyce se abre en este psicodrama como un sujeto fragmentado que oxida palabras en un mar rizado de dudas y de ansiedades, de deseos, vergüenzas, temores, culpas y arrepentimientos. Los protagonistas bracean como náufragos en mitad de un torrente de expresiones, de acertijos y de jeroglíficos anímicos. Según el Barón de Hakeldama, la obra de Joyce preludia la novedad de lo inevitable: el hombre que se desploma de la vivencia a la supervivencia y cambia la existencia por la asistencia (la que Bloom brinda a Stephen Dedalus al final del capítulo).
En su preciso y muy documentado análisis, Rafael Rivlin habla de la dramatización del inconsciente en acción, desde la culpa a la redención, del trauma a la transformación, curso simbolizado en la pérdida y recuperación del talismán de Bloom, una patata mineralizada. Los personajes, en efecto, acaban su viacrucis por "los antros de perdición" transformados para mejor, como los hombre de Odiseo cuando Circe, que los había convertido en cerdos, les devuelve la forma humana: "Tornaron a ser hombres, pero más jóvenes aún y mucho más hermosos y altos".
Quizá sea pertinente aquí recordar la formación jesuítica de Joyce (Foucault indagó, en los manuales de confesión católicos e ignacianos, su microfísica del poder y del deseo). El profesor Francisco J. Ramos recuerda, evocando a Lacan, cómo el inconsciente es "la otra escena" y de qué modo la lógica de su temporalidad (ni la de la "duración real" bergsoniana) no coincide con la crono-logía de nuestros relojes. Rivlin trae a colación la influencia de Otto Weininger (1880-1901) en Joyce, el autor de Sexo y carácter (1903) que se suicidó con 23 años y que influyó también en Wittgenstein. Joyce contravendría en este capítulo el androcentrismo misógino de Weininger.
A Joyce la Gran Guerra (1914-1918) ni le iba ni le venía, tanto Bloom como Dedalus son declaradamente pacifistas y Joyce pasó el conflicto en la neutralidad de Zurich pudiéndose ocupar de la Literatura, que le interesaba más que la historia contemporánea. En sus años de universidad ya había abandonado tanto el catolicismo como el nacionalismo, de modo que su posición es distante y escéptica, irónica y hasta sarcástica, lo que le permite contemplar con absoluta ecuanimidad la complejidad contradictoria de la naturaleza humana, de lo sublime a lo ridículo.
La lectura, interpretación y explicación de este capítulo 15 del Ulises me ha llevado al reencuentro con la estética de Eugenio Trías y su filosofía del límite o de la razón fronteriza. Es precisamente en su "cerco fronterizo" donde los opuestos interactúan: espacio de encuentro y de transformación, de cruce entre lo usual –en el caso que nos ocupa, el burdel– y lo extraordinario, entre lo racional y lo misterioso.
El capítulo Circe escenifica provocativamente lo que Trías llama "lo siniestro", que incluye también lo obsceno, lo familiar pero inquietante, lo que provoca extrañeza en lo cotidiano. Lo "obsceno" es precisamente lo que queda o debe quedar "fuera de escena", lo que se oculta y se margina, como hacemos normalmente con las casas de prostitución o los "locales de alterne", lo que rompe con las normas establecidas y puede aparecer como transgresión anticonvencional.
Para Trías –y esto es lo importante a la hora de juzgar el valor artístico de una obra– lo siniestro es el fondo obscuro de la belleza. Aquí hemos de aventurar el concepto de lo que se resiste precisamente a su penetración, a la penetración del pensamiento abstracto, pues resulta muy difícil dilucidar intelectualmente lo que nos causa "vértigo", lo que nos conmueve, nos obsesiona, nos fascina o nos atormenta, es decir, no es fácil hablar de la singularidad salvaje del hecho artístico, lo que Kant llamó, genialmente, "la universalidad sin concepto". Trías sostiene que lo siniestro es condición y límite de lo bello o de lo sublime. Si bien la inmediatez y patencia de lo siniestro o de lo obsceno destruyen todo posible efecto estético. Por eso el misterio debe mantenerse como tal. Sin embargo, la pura y simple represión de ese fondo obscuro hace a su vez imposible que el efecto estético se produzca. Por eso lo siniestro es a la vez condición y límite de lo bello.
"Sin referencia indirecta a lo siniestro el objeto estético carece de fuerza y de vitalidad. Aquí lo sagrado se conserva segregado, separado (joristós) como aquello que no puede ser mancillado ni violado. Si ese efecto de violación se produce, lo sagrado asume un carácter ominoso y execrable (sacer) sobreviene entonces lo siniestro: aquello que 'debiendo permanecer oculto, se ha manifestado' (Schelling)".
Eugenio Trías piensa que lo siniestro asume también el sentido ambivalente de lo inhóspito freudiano (Unheimliches) que resulta contrario al hogar, donde "siniestro" se contrapone a dextero ("agüero dextero", aparece en el Mío Cid). Lo siniestro es así lo aciago, lo torcido, lo que se presenta con obscenidad, allí donde lo más familiar asume el carácter de lo espantoso. Sin embargo, un artificio –pongamos la pornografía– que figura o representa crudamente lo obsceno, sin mediaciones y en pura patencia, se autodestruye como arte. Pero un arte que reprime lo siniestro impide que el efecto estético de lo bello o de lo sublime se produzca. El arte es por eso un velo de ilusión que deja entrever el misterio y lo preserva. Trías cita a Novalis: "el caos debe resplandecer en el poema bajo el velo incondicional del orden". Tal sentido del orden –recordemos a D'Ors– se halla en el fondo de toda lógica como preservartorio de la vida.
En el "cerco fronterizo" del arte, aparecen los daimones medianeros, lo metaxý, los ángeles o mensajeros que pueblan el intervalo entre los dioses –o las potencias irredentas de la naturaleza– y los mortales, como el Eros platónico, bien acompañado de Mnenosyne (madre de las Musas) y de Anamnesis (reminiscencia), así como de un logos dia-lógico, teatral (cómico, dramático y trágico), fruto sabroso de ese descenso a los ínferos y de ese ascenso a los cielos, hacia lo que trasciende el límite (Bien o Belleza), entonces puede hablarse de una poiésis, de una auténtica creación.
De este modo, la singularidad salvaje del arte se abre a la universalidad sin concepto mediante un "juego de formas simbólicas" en donde todo símbolo conserva un núcleo místico, de reserva, como su enigma y misterio. Para Trías, el efecto del arte logrado es el vértigo, una experiencia límite de desorientación que surge en el encuentro entre lo conocido y lo desconocido, lo racional y lo emocional, cuando nos enfrentamos a lo sublime y lo siniestro al mismo tiempo.
El límite no es para Trías una barrera que separa, sino una especie de encuentro. El humano es precisamente el animal limítrofe, que se alimenta de los frutos de ese espacio liminal del arte, de la filosofía y de lo sagrado (las formas o especies libres del espíritu hegeliano), porque en el límite se despliega el ser y allí se produce el diálogo entre lo finito y lo infinito, lo cotidiano y lo trascendente, como en lo pucheros teresianos. En el espacio fronterizo podermos vislumbrar el horizonte de sentido (ineludible para Charles Taylor) donde el hombre se encuentra con lo divino más allá de la comprensión racional, "toda ciencia trascendiendo".


