ROSAL TARDÍO DE UN PATIO DEL ALBAYCÍN
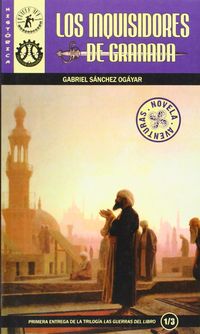
Me ha resultado muy refrescante la lectura de Los inquisidores de Granada, de Gabriel Sánchez Ogáyar (Ginger ape books, 2012) que se edita como primer volumen de una trilogía. Se trata de una novela de aventuras enmarcada en los tiempos inmediatamente posteriores a la conquista de Granada, cuando la tensión entre religiones y modos de vida se trenza en la ciudad de la Alhambra con codicias de bienes materiales, ambiciones de poder, envidias, amores y fanatismos.
Cuando todavía no había estilete racional que separara el íntimo músculo de la religión del tocino exterior de la política, la mejor manera de eliminar a un contrincante era naturalmente acusarle de apóstata o de hereje. Pero en la novela ya asoma la distinción entre tolerantes y fanáticos, porque se ha dado siempre. Cisneros, pobre, cae entre estos últimos, mientras su antecesor como arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, se eleva al coro de los santos, cristiano sincero pero comprensivo con musulmanes y judaizantes. Se trata de personajes históricos sobre los que el autor aporta además, como epílogo, una breve y bien documentada biografía.
La novela ofrece un exótico paseo por la Granada de fines del reinado de los Reyes Católicos. Sólo por eso ya merece lectura. Capital de un reino decadente recién capitulado ante los ejércitos cristianos. Se ve que su autor conoce muy bien la ciudad mestiza que describe arqueológicamente. Una hermosa historia de amores insatisfechos y trágicos se cruza con la crónica de una felonía. No falta acción y el argumento rueda trepidante hacia su solución final, como debe ser. No se cae de las manos y deja buen sabor de boca.
Por supuesto, el autor puede objetar que se trata de una licencia narrativa, a fin de cuentas, Cisneros no es el peor tipo de la novela, sino Bernardo, un frailucho gordo, analfabeto, hedonista y avaricioso, pero me duele y cuesta pensar que Cisneros fuera un tipo tan simple como del relato se pueda deducir: el reformador de los franciscanos, luego regente por dos veces de la corona española, que no sólo fue un firme evangelizador de musulmanes y judíos, sino que también emprendió admirable labor cultural con la fundación de la Universidad de Alcalá y la edición de La Biblia Políglota. Hasta qué punto fue su intención o responsabilidad directa la conversión forzada de musulmanes y judíos en el Reino de Granada, o la quema, desde luego injustificable desde una moral actual, de una parte de su legado cultural, libresco, en la plaza Bib-Rambla, es algo que no podemos saber con seguridad, como tampoco conocemos las presiones políticas, los desórdenes civiles o el nivel de amenazas bajo los cuales actuaba. El levantamiento del Albaicín no fue moco de pavo, ni el de las Alpujarras. Están de acuerdo los historiadores en que hubo crueldades y se cometieron injusticias y traiciones por ambos bandos. La primera víctima de una guerra, como decía Erasmo, es siempre la verdad. No conocemos el cariz completo de los motines y conjuras a que debió hacer frente el que fuese también confesor de la reina Isabel la Católica. Y es muy limitado asociar la figura del Cardenal exclusivamente a la Inquisición (y de paso a los mitos de su “leyenda negra”), Inquisición española que, por cierto, fue el primer tribunal del mundo que prohibió la tortura y en el que, en contra de la opinión común, nunca se aceptaron denuncias anónimas. Durante el siglo XVI “en España mueren por herejía muchas menos personas que en cualquier país de Occidente” (v. María Elvira Roca. Imperiofobia y leyenda negra, 2017, pg. 277).
Se sabe que cuando Cisneros envió a su secretario Fray Francisco Ruiz a evangelizar a las Américas mandó con él a tres jerónimos encargados precisamente de evitar los abusos de poder. El que fuera restaurador de la liturgia mozárabe no debió parecerse mucho al tipo soberbio y resentido cuya sombra aparece y desaparece al fondo de la amena novela de Sánchez Ogáyar. Es verdad que donde se queman libros se acaban quemando hombres, pero dudo mucho que Cisneros pueda ser asimilado al mito del cruel inquisidor español creado interesadamente por protestantes y enemigos del imperio de Felipe II.
Pero se trata de una ficción, aunque inspirada en hechos históricos. Aquí las aventuras no se pierden en el sentimentalismo ni se demoran en el retrato psicológico (Cisneros, que pasó por la cárcel, tuvo también sus crisis de fe), aunque hacen ciertas concesiones oportunas a la retórica de la época. Y el relato de Los Inquisidores de Granada se muestra hábilmente tejido a dos voces: la del narrador omnisapiente y la de Amín Hanza, joven e incorruptible cadí musulmán de Granada. La obra incluye útiles aclaraciones a pie de página sobre lugares y cosas. Y al fin, menos mal, en su argumento, que no pienso reventar al curioso lector, la verdad y el bien acaban imponiéndose como el mosto de aceituna flota iridiscente sobre el torrente del Darro y el curso del Genil. Nobleza obliga.
Agradezco con esto la amable y personal dedicatoria.
0 comentarios