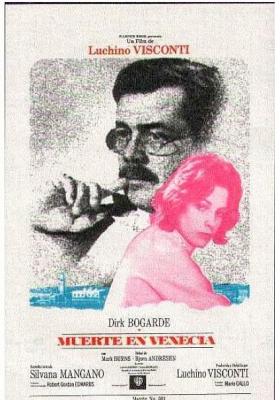JONÁS, PROFETA DESOBEDIENTE

Para Magüy
Estimulado por el insólito final de una película recomendable, Clamando al cielo ("Commandments", Daniel Taplitz, 1996), y que recoge el símbolo del hombre tragado y devuelto por el gran pez, he descubierto la originalidad y el encanto del libro bíblico de Jonás. Más que un libro profético es una historia fantástica, irónica y benevolente. La traducción más literal de la película de Taplitz debiera haber sido tal vez "Mandamientos", pero parece que hoy nos da más vergüenza emplear los términos morales o religiosos que los tacos más salaces. Tampoco el pudor escapa a los rigores del tiempo. La vergüenza no se pierde, pero sí cambia aquello por lo que nos avergonzamos.
En los frescos de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda, los profetas menores están representados por Jonás y Eliseo. En su interpretación del fresco, Joaquín Montes Bardo nos recuerda que el episodio es una alusión al propio Cristo, imagen de su resurrección: Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches (Mat. 12, 40). La Biblia de los pobres también asociaba el Descendimiento de Cristo con Jonás y la ballena, y su Resurrección con el mismo profeta vomitado por el cetáceo (El Hospital de Santiago en Úbeda: Arte, Mentalidad y Culto).
Leyendo el libro de Jonás da la impresión de que faltan partes. Los saltos son abruptos, como si se tratara del resumen de un relato mayor. Los eruditos sitúan la composición de esta obra hacia el siglo V a. C. Cuenta la historia de un profeta desobediente. El pobre Jonás no desea aceptar el encarguito que le hace el Todopoderoso: convertir a los de Nínive, y huye de su misión profética a Tarsis. Jonás no quiere ejercer de profeta ni arrastrado, ni cobrando. Carece sin más de aptitudes para hacer de profeta, por más que Yavé elija imponerle esta dura e ingrata profesión. Nada escapa a la ira de Yavé, nada puede sustraerse a su voluntad impunemente...
Mientras un gran viento se desencadena sobre el mar y los marineros, gentiles, invocan cada uno a su dios, resulta que Jonás está roncando en la panza de la nave, sobando en el fondo del barco. Esto molesta a los devotos paganos, pasmados ante semejante indiferencia. Jonás no parece muy temeroso de perder la vida. Pasa de la vida, precisamente porque se le ha arrojado a una corriente que no le va. Él mismo les propone a sus compañeros de dramática travesía que le tiren por la borda. Está claro que está gafado por no tener vocación de profeta o por no asumir la "vocación" que se le impone.
Aquellos gentiles, aunque no creyesen en Yavé, eran buena gente. No querían verter sangre inocente. Sin embargo, incapaces de ganar la costa, y convencidos de la culpa del prófugo, acaban tirando a Jonás al mar. Inmediatamente, las olas calmaron su furia.
Fue entonces cuando Dios dispuso que un gran pez se tragase a Jonás. En el vientre del monstruo, como el carpintero Gepetto, pasó Jonás tres días y tres noches. El vientre de la ballena -dicen los exégetas- representa el Reino de la muerte. Pero ni la muerte quiere a Jonás, se le atraganta al monstruo y el gran bicho le vomita en tierra.
Profeta a la fuerza, marcha por fin a Nínive (una ciudad tan grande que hacían falta tres días -precisamente tres- para recorrerla) y convierte a sus paisanos amenazándoles con el fin del mundo en cuarenta días. A todo esto, el Dios de Jonás es tan pintoresco como su profeta, pues, vistas las sinceras pruebas de arrepentimiento de los ninivitas, Él mismo se arrepiente de haberse propuesto la destrucción de la ciudad. "Y no lo hizo".
Lo cual irrita a Jonás sobremanera, irritación esta que deja al lector -o por lo menos a mí me dejó- estupefacto. ¿Por qué se disgustó tanto Jonás por que Dios no destruyera la ciudad? Pues tal vez porque había predicho que Nínive sería destruida en cuarenta días y ahora su Dios le iba a dejar, como adivino, a la altura de unas zapatillas rusas (de después de la perestroika), y como profeta, totalmente desacreditado. "Vaya un pedagogo que es mi Dios -pensaría tal vez Jonás-; amenaza con un castigo y luego no cumple". Debía sentirse Jonás como tantos profesores que, en lugar de verse respaldados por las autoridades académicas, se bajan los pantalones ante cualquier reclamación, por injusta que fuere, a la primera de cambio.
No obstante, parece ser que Jonás ya sabía que Yavé es más misericordioso que colérico, más clemente que vengativo. Fue por eso precisamente -según dice- por lo que se apresuró en huir a Tarsis. Ahora, cuando le suplica a Dios mismo que le dé la muerte, Yahveh le llama al orden, le anima a que no pierda la calma: "¿Te parece bien irritarte?".
Pues sí: Jonás estaba más cabreado que su colega Jeremías. Sale de la ciudad, se hace una cabaña y se sienta a ver qué hace Dios con la dichosa o maldita ciudad. Los prodigios de Yavé se precipitan... Hace crecer una planta de ricino por encima de Jonás "para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal". Una terapia de choque, diríamos hoy. Contra la mala leche, ¡toma ricino! Pero los designios de Dios son inescrutables, ¡o surrealistas! Quiero decir que están más allá de la capacidad humana de comprensión. Ahora que Jonás se había puesto contento a la sombrica del ricino y ahora que se le había pasado el disgusto por no poder darse el gusto de ver a los ninivitas ardiendo, churrascados vivos, y renegando de sus falsos ídolos, "al rallar el alba, Yavé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino, que se secó". ¿Será ese el gusanillo que dicen matar algunos paisanos míos con copas de aguardiente desde que amanece?...
El caso fue que no contento con dejar a su profeta sin sombra, manda Dios un viento solano que hiere la cabeza de Jonás provocándole un desvanecimiento. Harto de los caprichos del Altísimo -donde dije “destruyo” ahora digo “construyo”- y fastidiado por tantas jugarretas (al contrario que el santo Job), Jonás se desea otra vez la muerte.
Y Yavé dice:
«Tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. ¿Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales?»
Obsérvese como las divinas palabras rezuman dulce y benévola ironía. La solicitud de Dios no sólo se extiende a los animales, sino también, incluso, a los idiotas.