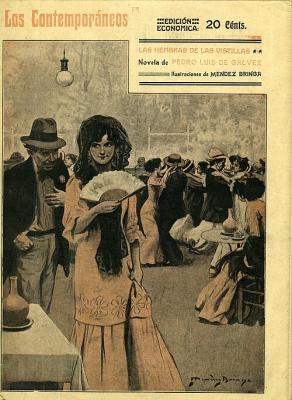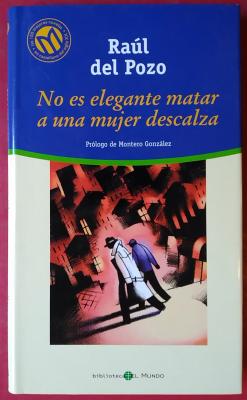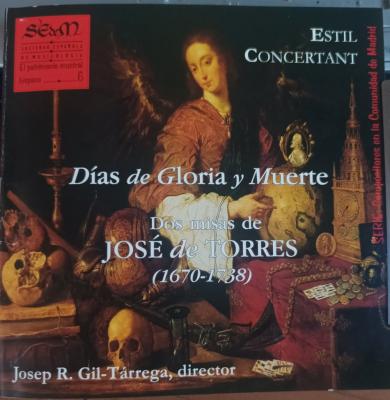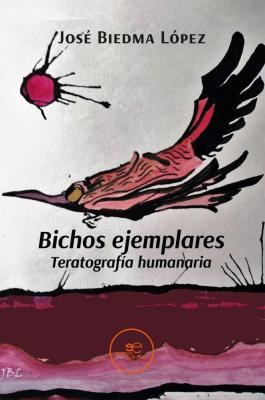DESPOJOS DEL OCÉANO

Sobre el personaje dramático e histórico de Calígula
Leí muy jovencito el Calígula de Albert Camus y el teatro de Sartre, a mi juicio más relevante que su obra filosófica. A raíz de la muerte de su hermana y amante Drusila, el emperador Gayo César Calígula se hunde en la locura y el nihilismo. Se trata de una sublimación dramática, el emperador se da cuenta de que "los hombres mueren y no son felices", y que el mundo, tal como está, es intolerable, así que deviene un tirano metafísico.
Existencialismo puro, de más quilates en el teatro que en el discurso teórico. Los crímenes de Calígula y sus asesinatos aleatorios resultan experimentos filosóficos destinados a demostrar a la gente, aristócratas y burgueses, la inconsistencia de sus valores y la falta de sentido de la vida.
El escape de la auto-divinización resulta un camino hacia la desesperación y la soledad absoluta, la del poderoso, humano demasiado humano. El poder corrompe, y si es absoluto, corrompe absolutamente.
Pero creo que lo que me dejó huella entonces no fue la lectura del teatro existencialista, sino la interpretación del personaje de Camus por José María Rodero, la cual le valió el premio al mejor actor en el Festival de Teatro de Alicante en 1983. Me parece recordar una versión televisiva en el gran programa Estudio I, cuando la televisión pública no se había convertido todavía en espejo de inmundicia y chabacanería.
Hace unos días he saltado del Calígula personaje imaginario, "bicho ejemplar" y antihéroe existencial, al personaje histórico descrito por Suetonio en sus Vidas de los doce césares: un perverso polimorfo tan engreído que llega a compararse con el divino Platón, el indigno hijo de Germánico. Este, padre de Calígula, fue tan respetado y querido que el día que murió se apedrearon los templos, los bárbaros consensuaron una tregua y algunos reyes menores se cortaron la barba y rasuraron las cabezas de sus esposas en señal de máximo luto.
Muy al contrario que el padre, el hijo heredó un temperamento cruel, ávido de contemplar sufrimientos y suplicios, y amigo de orgías y adulterios. Dice Suetonio que "amplificaba sus monstruosos actos con la brutalidad de sus palabras", por lo que le reprocha "adiatrepsía", término que a veces se ha considerado sinónimo de la ataraxia estoica (serenidad o imperturbabilidad) pero que en este caso se identifica peor con la desfallatez del insensible, del que ni se inmuta ante la injusticia y el dolor ajeno, mas "presto al arte de la elocuencia". Cuando su abuela Antonia le daba algunos consejos, Calígula respondió: "Recuerda que me está permitido todo y contra todos".
Calígula estaba desquiciado, paranoico, esquizoide, ¡como una chota! ¿El poder absoluto le volvió loco?, ¿el miedo a ser envenenado?, ¿el incestuoso amor por Drusila? Según el retrato de Suetonio, el emperador, Gayo César, que no sabía nadar, conversaba con el mar en sueños. En la campaña de Britania...,
"como si estuviera dispuesto a dar por concluida la guerra, formó la línea de combate en la costa del Océano y dispuso las ballestas y las máquinas de guerra sin que nadie supiese o se hiciera una idea de qué estaba dispuesto a iniciar. Entonces, de repente, ordenó que se recogieran conchas y se llenasen los cascos y los mantos y dijo que eran ’los despojos del Océano que eran ofrecidos al Capitolio y al Palacio’. Mandó construir una torre altísima como señal de su victoria, desde la cual, como el Faro de Alejandría, el fuego iluminara por la noche el curso de los navíos."
Le gustaba vestir extravagante, a menudo se doraba la barba y sostenía un rayo o un caduceo como insignias divinas, o se vestía de Venus. "Igualmente portaba la coraza de Alejandro Magno, que había tomado de su sepulcro"... Sorprende este dato, pues nadie sabe hoy dónde se hallaba el sepulcro del príncipe macedonio... Alejandro Magno murió en Babilonia en 323 a.C. Sus restos fueron embalsamados en un ataúd de oro y luego en un sarcófago de arcilla lleno de miel para su conservación. Ptolomeo I Soter trasladó sus restos a Menfis y luego reposaron en Alejandría donde su tumba (Soma) fue lugar de peregrinación y visitada por los grandes líderes y emperadores: Julio César, Augusto (se dice que rompió parte de la nariz del cuerpo momificado), Calígula (que robaría según el testimonio de Suetonio la coraza) y Caracalla. Tras la visita de Caracalla en el 215 d. C., no se sabe cómo ni por qué, la tumba desapareció, fue destruida o sus escombros se hallan enterrados bajo las sucesivas capas de la ciudad nueva...
El insensato Calígula se permitió decir de Séneca que componía meras piezas de salón, como arena sin cal, discursos sin consistencia. Se ejercitó en artes violentas y espectaculares, como gladiador y auriga, al mismo tiempo que cantor y bailarín. Su guardia germánica estaba también compuesta por gladiadores tracios. Mandó contruir para su caballo Incitado una cuadra de mármol con pesebre de marfil. Y se dice que tenía la intención de concederle un consulado. Convirtió la corte en un lupanar y humilló a los mejores, si no acabó con ellos por envidia.
Tardaron en concebir el propósito de matarlo, mató a todos los que pudo sospechando que lo harían, porque el odio no siempre puede ocultarse, y al fin, un tal Quérea le apuñaló por la espalda y en el cuello , Cornelio Sabino le atravesó el pecho y acabaron con él, causándole treinta heridas. Algunos se ensañaron con sus partes pudendas. Su guardia germánica mató a algunos de los conjurados...
"Vivió veintinueve años y estuvo al frente del imperio tres años, diez meses y ocho días".
Cuando sus hermanas volvieron del exilio sus restos fueron exhumados, incinerados y sepultadas sus cenizas. Su mujer Cesonia fue traspasada por la espada de un centurión y su hija estampada contra una pared, seguramente sin culpa alguna. Los conjurados ni siquiera habían decidido a quien otorgarían el poder. Suetonio hace constar la casualidad de que todos los Césares que tubieron el nombre de "Gayo" como nombre de pila hubieron muerto pasados a cuchillo.